1. Barreras para las víctimas de violencia doméstica y de género
2. Investigación judicial
3. Procedimientos previos al juicio
4. Juicio
5. Medidas penales y civiles
6. Mediación
Referencias
Grupo destinatario
Este módulo ofrece principalmente materiales educativos y herramientas pedagógicas para profesionales que forman a profesionales del ámbito legal que trabajan con mujeres que sufren violencia doméstica (VD) y de género (VG). Está destinado exclusivamente a profesionales de este sector y no está diseñado para mujeres que están viviendo situaciones de VD ni para quienes forman parte de su entorno social inmediato.
Breve resumen del Módulo 4
El Módulo 4 ofrece una visión general sobre el acceso a la justicia, abordando los desafíos que enfrentan las víctimas de violencia doméstica (VD) y de género (VG) al intentar acceder a ella. Desde las barreras iniciales hasta los complejos procesos legales, el módulo explora aspectos clave para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Además, examina las investigaciones, las preparaciones previas al juicio, los procedimientos judiciales, las demandas civiles y el papel de la mediación como forma alternativa de resolución de conflictos.
Los objetivos que las y los formadoras/es pueden abordar con los materiales del Módulo 4 son los siguientes:
+ Profundizar la comprensión de las personas participantes sobre las barreras personales, sociales, culturales, y legales que enfrentan las víctimas.
+ Aumentar la conciencia de las personas participantes sobre las responsabilidades de los/as profesionales del ámbito legal.
+ Fomentar la reflexión de las personas participantes y el fortalecimiento de los estándares de investigación, recopilación de pruebas, protección y enjuiciamiento en casos de violencia doméstica (VD) y de género (VG).
+ Apoyar a las personas participantes en la identificación de formas de facilitar el acceso a la justicia para las víctimas.
1. Barreras para las víctimas de violencia doméstica y de género
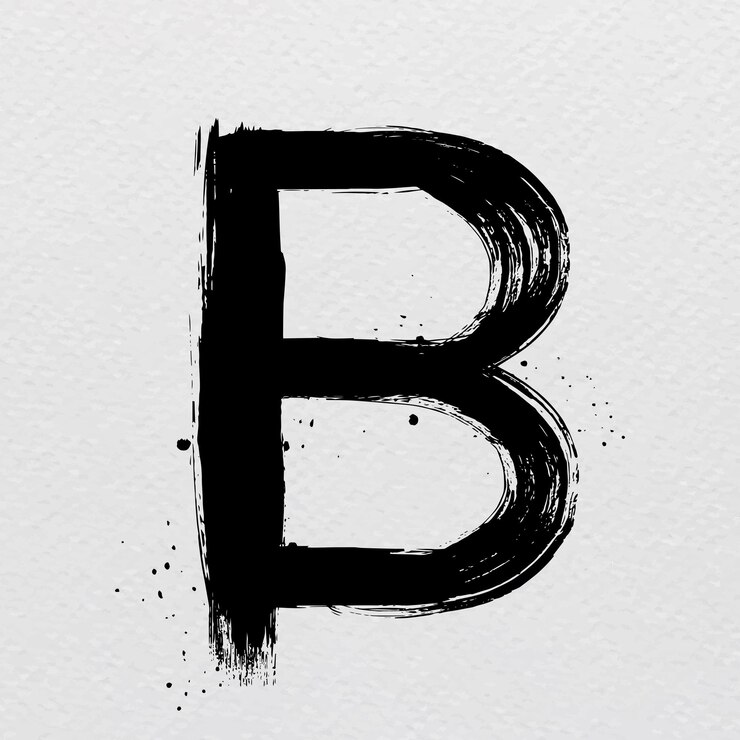
La violencia doméstica y de género no termina cuando la víctima sale de la relación o busca ayuda. En muchos casos, la violencia aumenta porque la persona agresora siente que ha perdido el control sobre la víctima. De hecho, el momento más peligroso para la víctima es cuando deja a la persona agresora. Las razones por las que una víctima decide quedarse son complejas y, en la mayoría de casos, están ligadas a las amenazas. Es probable que la víctima sienta que no puede salir de la situación sin poner en peligro su integridad o la de sus seres queridos.1
Imagen diseñada por rawpixel.com en Freepik
Los mismos mecanismos de poder y control que perpetúan la violencia doméstica y de género también suponen un impedimento para la justicia. El temor a las represalias a raíz de, por ejemplo, las amenazas para que la víctima retire los cargos o acepte acuerdos injustos, son obstáculos para las víctimas a la hora de buscar ayuda de la justicia. Las personas agresoras también manipulan a las víctimas acusándolas de poner denuncias falsas o de chantaje. Una de cada cuatro víctimas de violencia doméstica y de género no denuncia episodios graves por sentimientos de miedo, enfado y culpa.2 Encontrarás más información sobre las dinámicas de la violencia doméstica y de género en el Módulo 1.
En el vídeo que verás a continuación, Leslie Morgan Steiner explica las razones por las que las víctimas no abandonan la relación y las falsas creencias sobre de violencia doméstica y de género:
Existen una serie de barreras personales, sociales y culturales, de la sociedad y legales que dificultan el acceso de las víctimas a la justicia:3
Haz clic en las cruces para más información.
Image designed by freepik
Grupos vulnerables y discriminación múltiple
El contexto de cada víctima de violencia doméstica y de género es distinto. Cada una se enfrenta a distintos obstáculos dependiendo de su situación. En muchas ocasiones, no confían en el sistema de justicia y temen ser tratadas con actitud condescendiente. Esto resulta en discriminación, victimización secundaria y asesoramiento jurídico inadecuado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los y las profesionales al servicio de la justicia.
Los grupos vulnerables están formados por aquellas personas que están en una posición de desventaja o marginalizada.4 Para más información sobre el espectro de grupos de víctimas vulnerables consulta el Módulo 1.
La discriminación múltiple es la intersección de varias formas de discriminación basadas en el sexo, la raza o etnia, la religión o las creencias, la diversidad funcional, la edad, la orientación sexual, y la identidad de género, entre otros aspectos.5 La «interseccionalidad» es el enfoque que señala que la desigualdad entre mujeres y hombres cobra sentido, y se experimenta de forma variable, en función de otras estructuras de opresión, como son el capacitismo, la racialización, el origen étnico, la clase social, la edad, la confesión religiosa, la orientación sexual, la identidad de género, la situación administrativa de residencia, el país de procedencia, la convicción u opinión o el estado civil.6
El vídeo que verás a continuación ilustra las asociaciones negativas que la sociedad hace respecto al género:
Sufrir estereotipos raciales conlleva consecuencias psicológicas que afectan a la percepción que tiene una persona de sí misma. Esto dificulta a las víctimas de violencia doméstica y de género buscar ayuda y apoyo. El vídeo que verás a continuación recrea un experimento creado en los años 40 en los Estados Unidos. Aborda los prejuicios, la discriminación y la segregación racial:
La culpabilización de la víctima
Las actitudes, las creencias y los patrones de conducta son aspectos de suma importancia al trabajar con víctimas de violencia doméstica y de género. Culpar a las víctimas bajo estereotipos y sesgos inconscientes, las marginaliza y hace que sea más difícil verbalizar y denunciar la violencia.
Este tipo de actitudes, especialmente si vienen de profesionales de la justicia, tienen consecuencias muy graves en las denuncias y condenas de los casos de violencia doméstica y de género. Estudios muestran que este tipo de actitudes reflejan una falta de empatía hacia las víctimas, cuestionándolas y culpándolas por la violencia que han sufrido.7 Como consecuencia, las víctimas tardan más en denunciar y pierden la confianza en el sistema judicial. Culpar a la víctima lleva a la victimización secundaria, la cual está íntimamente relacionada con la forma en la que las víctimas son atendidas por los servicios de asistencia. Durante los procedimientos judiciales, la culpabilización de la víctima se puede interpretar como una forma de apoyo hacia las personas agresoras, ya que resta importancia a sus acciones. Los estereotipos complican la gestión de los casos, pues las suposiciones sobre el comportamiento y los motivos de la víctima y la persona agresora pueden llevar a tomar decisiones sesgadas.
En promedio en España, las mujeres víctimas de violencia de género tardan aproximadamente 8 años y 8 meses en denunciar a su agresor o buscar ayuda desde que comienzan a sufrir malos tratos.
Para abordar estos problemas y mejorar la gestión de los casos, es imperativo que los y las profesionales de la justicia hayan adquirido formación sobre estas cuestiones.
Pautas para evitar culpar a la víctima
- Mantén una escucha activa sin emitir juicios. Evita cuestionar las acciones o la conducta de la víctima. Por ejemplo, cuando verbalice su experiencia, céntrate en entender su punto de vista y no juzgar sus decisiones.
- Usa un lenguaje que no perpetúe estereotipos. Evita preguntas como «¿Por qué no dejaste la relación?» y formula preguntas abiertas para saber más sobre la situación de la víctima como, por ejemplo, «¿Puedes contarme qué dificultades has tenido a la hora de buscar ayuda?». Para conocer más información sobre la comunicación con víctimas de violencia doméstica y de género, consulta el Módulo 3.
- Fórmate mediante talleres y cursos sobre el trauma y las consecuencias de culpar a las víctimas. Esta clase de formaciones deben poner el foco en la importancia de apoyar a las víctimas y explicar las dinámicas de poder en las relaciones de maltrato.
- Respeta las diferencias culturales. Recurre a un servicio de interpretación si es necesario y ten presente que las normas culturales influyen en cómo las víctimas perciben y responden ante la violencia y ante la respuesta de los y las profesionales que les atienden. La sensibilidad cultural ayuda a ofrecer un apoyo apropiado y respetuoso a todas las víctimas.
- Colabora con los servicios y oficinas de asistencia a las víctimas. La colaboración garantiza un apoyo integral para las víctimas durante todo el proceso judicial. De esta forma, se reduce la probabilidad de victimización secundaria. Tejer redes de apoyo sólidas con los servicios correspondientes ayuda a las víctimas a afrontar los procedimientos del sistema judicial.
Para saber más información sobre los estereotipos y sesgos inconscientes consulta el Módulo 8.
Victimización secundaria o revictimización
La victimización secundaria o revictimización es aquella que sufre la víctima cuando, a consecuencia del delito, tiene que comparecer ante las y los profesionales sanitarios, policiales o judiciales, y que supone una nueva agresión (especialmente psicológica) no deliberada pero no por ello menos dañina, en ocasiones, que la victimización primaria (la sufrida por la víctima como resultado directo del acto delictivo). La victimización secundaria está íntimamente relacionada con la forma en la que las víctimas son atendidas en cada una de esas instancias, y se puede minimizar cuidando una serie de aspectos que suponen mejorar el trato, garantizar sus derechos, reducir el número de declaraciones y reconocimientos médicos/forenses al mínimo indispensable, acompañarlas y protegerlas o coordinar los servicios públicos y privados que intervienen, entre otros.8
Para evitar la victimización secundaria, los y las profesionales de la justicia deben abordar el caso de forma empática. La manera de proceder con las entrevistas favorece que las víctimas cooperen o no. Testificar en un juicio es una experiencia estresante para las víctimas, dada la naturaleza de la violencia. Sienten confusión, vergüenza, miedo e incertidumbre. Por ello, no desean volver a contar los hechos traumáticos. Pero si las víctimas se sienten a salvo y escuchadas sin ser juzgadas, existe una mayor probabilidad de que aporten información prescindible para el caso si se sienten seguras, escuchadas y no juzgadas.
Pautas para evitar la victimización secundaria
- Asegúrate de que los itinerarios de la víctima y de la persona agresora se llevan a cabo por separado.
- Usa salas de espera distintas y plantea la opción de usar la videoconferencia para evitar el contacto directo entre la víctima y la persona agresora. Lleva a cabo las entrevistas y la toma de declaración en instancias privadas para que la víctima se sienta a salvo y cómoda.
- Evita repetir las mismas preguntas. Asegúrate de que haya una buena coordinación interna con otros/as profesionales que estén trabajando en el caso. Prepárate las entrevistas con antelación para evitar que la víctima repita información que ya ha proporcionado.
- Sé consciente del lenguaje que usas al comunicarte con la víctima. Evita palabras que responsabilicen y culpen a la víctima.
- Usa un lenguaje empático para demostrar que la entiendes y respetas.
- Usa un lenguaje desprovisto de formalismos jurídicos para que la víctima te entienda. Encontrarás más información sobre la comunicación con víctimas de violencia doméstica y de género en el Módulo 3.
- Cuando le expliques algún procedimiento legal, pregúntale si ha entendido todo y dale un momento para que formule las dudas que pueda tener.
- Facilítale la información por escrito con los puntos más importantes resumidos. De esta forma, podrá acceder a ella fácilmente.
- Pídele que te resuma lo hablado para asegurarte de que lo ha entendido.
- Háblale de los servicios de apoyo que hay a su disposición a lo largo del procedimiento judicial.
- Permite a la víctima tener a una persona de apoyo presente.
- Ten presente las consecuencias que tiene el trauma en la memoria y la conducta. Las inconsistencias en el relato de la víctima pueden ser un resultado de este.
- Ofrece formación para profesionales de la justicia que aborden la cuestión del trauma y el impacto psicológico de la violencia doméstica y de género.
- Permite que la víctima exprese sus deseos sobre ciertos puntos del procedimiento como, por ejemplo, el género de la persona que la va a entrevistar o los descansos durante la toma de declaración.
- Asegúrate de que la víctima dispone de la información suficiente sobre el procedimiento judicial y sus derechos.
- Permite que tome sus propias decisiones.
- Mantén la profesionalidad y la confidencialidad en todo momento. Evita hacer gestos que puedan denotar que la estás juzgando o que su relato no es veraz.
- Muestra paciencia y comprensión. Ten presente el sufrimiento mental por el que está pasando la víctima.
En el siguiente vídeo encontrarás más información sobre la violencia de género, la culpabilización de la víctima y la victimización secundaria:
2. Investigación judicial9
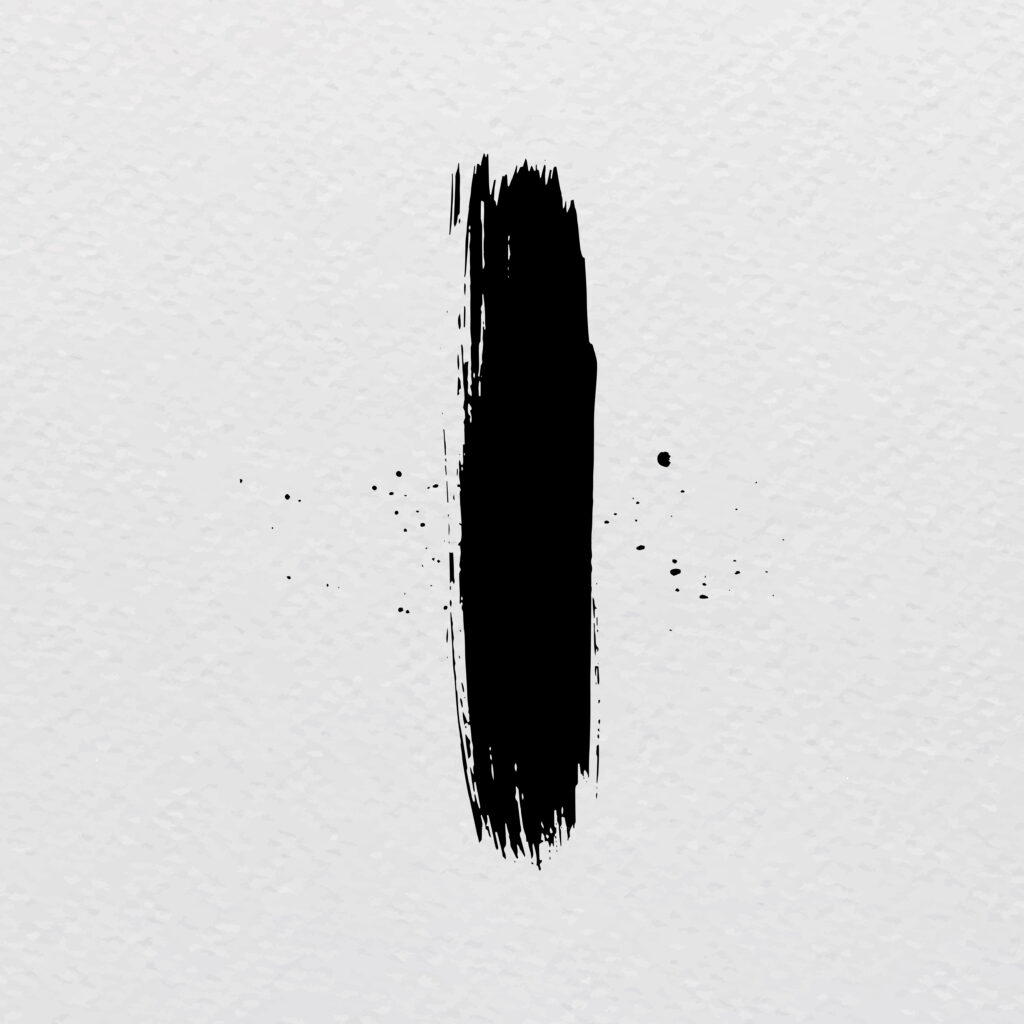
Las investigaciones en los casos de violencia doméstica y de género requieren de un enfoque sensible e informado para abordar las dinámicas de poder y control tan complejas y propias de estas violencias. Este enfoque debe tener presente una respuesta rápida, llevar a cabo entrevistas con las personas afectadas y valorar el riesgo de la víctima y menores a su cargo. Para saber más información sobre la intervención policial en casos de violencia doméstica y de género consulta el Módulo 4 para la policía.
Imagen diseñada por rawpixel.com en Freepik
Respuesta inmediata
Según el Convenio de Estambul, la investigación y los procedimientos judiciales relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del convenio se deben llevar a cabo sin demoras injustificadas, sin perjuicio del derecho de la víctima a todas las fases del proceso penal. Las medidas que se tomen deben respetar el derecho a defenderse y a un juicio justo. Para más información sobre el Convenio de Estambul consulta el Módulo 6.
Cabe citar, además, la existencia de protocolos específicos de atención sanitaria. La víctima de violencia doméstica y de género es paciente de atención preferente.
Una respuesta inmediata implica:
Haz clic en la cruz para saber más.
Imagen diseñada por starline en Freepik
Estrategias para seguir una entrevista con la víctima
En los casos de violencia doméstica y de género, las declaraciones de la víctima y los/las testigos son, en muchas ocasiones, las pruebas más importantes. En líneas generales, las víctimas suelen estar más dispuestas a declarar justo después de un incidente. Las declaraciones que haga la víctima son también importantes para la valoración del riesgo inmediata y el plan de seguridad personalizado. Por lo tanto, siempre que sea posible, se debe intentar proceder con la entrevista inmediatamente tras el incidente.
Pautas para una entrevista
- Dar la posibilidad a la víctima de elegir el género de la persona que le va a entrevistar.
- Permitir que la víctima esté acompañada por otra persona, como un/a trabajador/a social, para proporcionarle apoyo.
- Llevar a cabo la entrevista en una sala tranquila donde no os puedan interrumpir.
- Recurrir a un servicio de interpretación si la víctima no habla el mismo idioma que la persona que la entrevista. Se debe informar a la víctima sobre el derecho y la opción a tener un servicio de interpretación.
- Mostrar una actitud empática durante toda la entrevista.
- Es importante que la víctima esté informada sobre sus derechos y deberes y explicarle por qué es necesario hacerle preguntas sobre cuestiones privadas. Se debe explicar a la víctima que las preguntas de detalles sobre los hechos no implica culparla ni invalidar sus vivencias. El objetivo es recabar tanta información como sea posible.
- Usar un lenguaje desprovisto de terminología especializada y evitar los juicios de valor.
- Dedicar el tiempo necesario a la entrevista, mantener una escucha activa y realizar preguntas abiertas. Se deben tomar notas detalladas al hablar con la víctima para no volver a preguntar las mismas cuestiones.
- Entender que la víctima puede tener reacciones emocionales como llorar. Se le debe preguntar si necesita también un momento para parar. Aunque las personas a cargo de las investigaciones tengan un tiempo ajustado, es importante entender el estado emocional de la víctima y ofrecerle el apoyo necesario.
- Es posible que se necesiten varias entrevistas y reuniones hasta que la víctima verbalice su historia. La persona encargada de la entrevista debería, a ser posible, ser siempre la misma y explicarles que el caso depende de la información proporcionada. La víctima debe tener un espacio seguro en el que se sienta cómoda para revelar sus vivencias.
Tipos de preguntas
Se debe preguntar sobre la información siguiente durante la entrevista:
- El episodio de violencia y los sucesos previos a este.
- Menores.
- Presencia de armas en el episodio de violencia.
- Violencia física y psicológica y comportamiento controlador previo.
- Relación con la persona agresora.
- Efectos de la violencia en la víctima, como lesiones físicas y psicológicas, consecuencias económicas y mecanismos para lidiar con la violencia.
- Si sospechas que la persona entrevistada no está relatando lo realmente sucedido, intenta preguntarle a qué tienen miedo (en ocasiones, la respuesta no es obvia).
- Testigos, como personas del vecindario. Su testimonio puede ser de gran relevancia para el caso.
- Separación o divorcio. Este es un factor asociado con un riesgo alto y puede ser el desencadenante para que la persona agresora cometa un homicidio.
Entrevistar a menores
La violencia doméstica y de género tiene consecuencias graves en los y las menores. Es importante no perder de vista sus derechos cuando se presta asistencia a víctimas con menores a su cargo.
Las entrevistas con menores deben hacerse siguiendo directrices en función de su edad y etapa de desarrollo. Eso implica:
- Formular preguntas abiertas para que narren su punto de vista, además de preguntas específicas, pero no sesgadas.
- Evitar preguntas cerradas o explícitas.
- Mantener una comunicación empática y una escucha activa y formular preguntas pertinentes.
En el ámbito jurídico español y en determinadas violencias sufridas por niños/as y adolescentes, existe la posibilidad de la toma de declaración a través de vídeo-grabación (cámara Gesell).
3. Procedimientos previos al juicio10
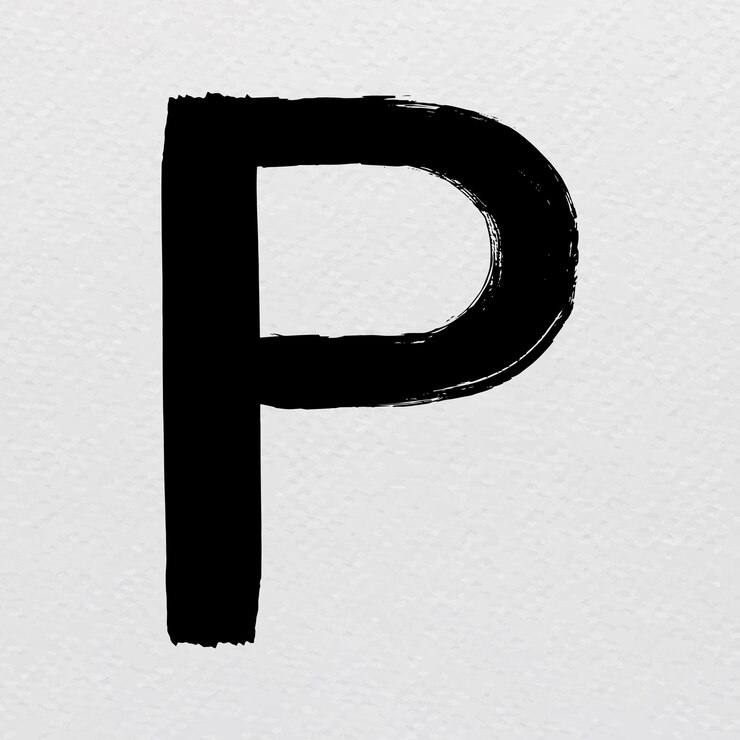
La fase de procedimientos previos al juicio supone un aumento de riesgo para las víctimas, en especial si la persona agresora no está bajo custodia antes del juicio. Puede que la persona agresora intente intimidar a la víctima. Por lo tanto, es importante valorar y gestionar los riesgos para la seguridad según los procedimientos de actuación estandarizados en coordinación con otros servicios. En el caso español, la valoración del riesgo es establecida inicialmente por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Sistema VioGén, EBA, SIAV, etc.)
Imagen diseñada por rawpixel.com en Freepik
Durante esta etapa los diferentes servicios deben proteger la integridad de la víctima y apoyarla. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben ocuparse de proteger a la víctima y mantener bajo vigilancia a la persona agresora para impedir que lleve a cabo amenazas o actos de represalias. La fiscalía debe priorizar la integridad de la víctima al establecer las condiciones de la libertad condicional y al emitir las órdenes de protección. Los servicios de apoyo a la víctima y los centros de acogida deben estar a disposición de las víctimas para ofrecer apoyo y alojamiento seguro si es necesario. Por otro lado, los servicios de asistencia legal ayudan a las víctimas a afrontar el procedimiento judicial y proteger sus derechos. El personal sanitario debe valorar y documentar las secuelas físicas y psicológicas.
Medidas de protección
Hay varias opciones judiciales para salvaguardar la integridad de la víctima como las órdenes de protección y de alejamiento. Las medidas enumeradas a continuación son importantes no solo durante la fase de diligencias previas, sino también durante el proceso judicial y deben atender a la evolución del caso:
- Prisión provisional.
- Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar (a favor de la víctima).
- Prohibición de acercamiento.
- Prohibición de comunicación.
- Suspensión del régimen de visitas.
Obtención de pruebas
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen la responsabilidad de obtener las pruebas. Sin embargo, es la fiscalía la que establece las pautas al respecto. En el caso español, los siguientes apartados deben venir debidamente detallados en las diligencias del atestado policial, así como todas las actas de autorización pertinentes para la toma de fotografías, entre otras medidas. Existen varias comunidades autónomas con protocolos específicos para la atención integral médica dirigida a mujeres víctimas de violencia.
Declaraciones espontáneas
Durante la primera toma de contacto con la policía, esta última debe recopilar la información que transmita la víctima a través de comentarios y reacciones, pues sirven como pruebas corroborativas en caso de que se cuestione la credibilidad de la víctima. Esta información puede ser usada durante el juicio incluso si la víctima se niega a declarar. También es importante recopilar las manifestaciones espontáneas de testigos.
Fotos de las lesiones
Las fotos de las lesiones de la víctima quedan registradas en el informe de la policía. Estas fotos se pueden usar en el juicio como pruebas y contribuyen a que se dicten sentencias condenatorias, incluso si la víctima no declara y la persona agresora niega los hechos de los que se le acusa.
Evaluación psicológica
Las víctimas de violencia doméstica y de género son cuestionadas de forma intrusiva y reiterada por la defensa de la persona acusada. Esto lleva a confusión y contradicciones a causa del estrés emocional o afecciones como la depresión o el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Estas condiciones psicológicas son indicadores de la intensidad y las consecuencias de la violencia doméstica y de género.
El informe pericial psicológico sirve para demostrar cómo afecta el trauma a los recuerdos. Analiza las lesiones psicológicas, en lugar de las físicas.
Pruebas médicas
Las autoridades públicas tienen el deber de realizar los informes médico-forenses en los que conste información sobre las lesiones o análisis. Sin embargo, para llevar a cabo un reconocimiento médico se necesita el consentimiento de la víctima. El reconocimiento médico para las víctimas de agresiones sexuales debe llevarse a cabo por personal médico especializado. Este proceso se debe hacer sin demoras. Para más información sobre el reconocimiento médico y la preservación de pruebas, consulta el Módulo 4 para el sector sanitario.
La falta de pruebas médicas no debe frenar la investigación, ni perjudicar a la víctima. La prueba pericial de lesiones físicas y psicológicas de actos anteriores de violencia también se podrá usar durante el juicio.
Testigos
Los/las testigos no son únicamente testigos oculares. Hay otros tipos de testigos que también pueden aportar información de valor para el caso. Por ejemplo:
- Personas del vecindario que han oído las discusiones y peleas.
- Amistades con las que la víctima ha hablado de los episodios de violencia.
- Personal docente al que se ha informado de la situación.
La policía debe interrogar a cada persona con la que la víctima ha hablado sobre sus vivencias. Tener en consideración a otros/as testigos potenciales es una forma de adquirir más pruebas para esclarecer los hechos. Para más información sobre testigos indirectos de violencia doméstica y de género, consulta el Módulo 2.
4. Juicio11
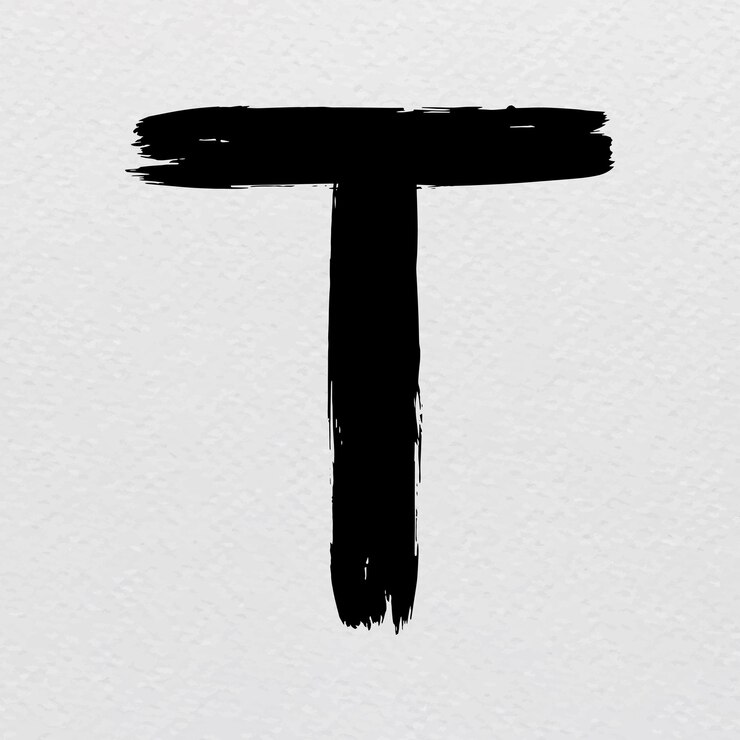
Es más probable que una víctima coopere con las autoridades judiciales si se siente respaldada y respetada. Preparar a la víctima para el juicio es importante para que se sienta lo suficientemente cómoda para testificar.
Imagen diseñada por rawpixel.com en Freepik
Para minimizar el riesgo de que la víctima se niegue a seguir adelante con la acusación, se le debe mantener informada sobre los procedimientos, la evaluación y la posible sentencia para la persona agresora. En algunos casos, puede que la víctima decida no seguir cooperando.
No se debe criticar o culpar a la víctima si toma esta decisión. Esto supone dificultades para el juicio, pero este debe seguir adelante, especialmente en aquellos casos de mayor gravedad. La víctima queda en el procedimiento como testigo y declarará igualmente en el juicio.
Un ejemplo de servicio que presta asistencia jurídica dentro de los Juzgados de la Comunidad Valenciana es la Oficina de Atención a Víctimas del Delito (OAVD).
Reuniones con las víctimas
Los procedimientos convencionales de la fiscalía deben incluir reuniones con las víctimas e intérpretes o personas de apoyo si es necesario. Las reuniones tienen varios objetivos:
- Entrar en contacto con la víctima y asegurarle que sus derechos serán respetados y que sus necesidades se tendrán en consideración.
- Examinar las posibles medidas especiales para el juicio (biombo, videoconferencia…) y abordar las dudas que pueda tener la víctima.
- Valorar los riesgos actuales y cómo puede afectar la acusación a estos.
Enjuiciamiento
La fiscalía tiene el deber de decidir la sentencia: condenatoria o absolutoria. En España está legalmente prohibido llegar a un acuerdo a través de la mediación. En los casos de violencia doméstica y de género, la demora en dictar sentencia podría llevar a episodios de violencia más graves tras el juicio.
La fiscalía debe valorar varios aspectos: las pruebas, la probabilidad de sentencia condenatoria y el interés público, entre otros.
Pruebas suficientes
En general, los casos de violencia doméstica y de género requieren un enfoque proactivo de la fiscalía. Esto implica colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para cotejar las pruebas durante la fase de investigación judicial.
Probabilidad de sentencia condenatoria
Aunque la probabilidad de sentencia condenatoria es un aspecto importante, no se deben dejar de lado otros factores. La fiscalía debe investigar y buscar fuentes alternativas de pruebas cuando no dispone del testimonio de la víctima. Eso implica recurrir a las declaraciones de testigos, pruebas fotográficas o médicas independientes y pruebas extraídas del lugar del suceso.
Interés público
La fiscalía debe tener en cuenta el interés público cuando decide enjuiciar un caso. La violencia doméstica y de género y el consecuente impacto en las víctimas, menores a su cargo y la sociedad en general es un problema mundial. Por ello, se trata de un asunto público.
El principio de oportunidad depende de diversos factores: la gravedad del delito, la culpabilidad de la parte demandada (problemas de salud mental, premeditación, amenazas a la víctima), antecedentes penales, circunstancias (historial de violencia, uso de armas, presencia de menores en el hogar), edad de la parte demandada en el momento del delito…
Cargos
La fiscalía debe asegurarse de que los cargos:
- Reflejan la gravedad del delito.
- Prevén una sentencia y medidas posteriores a la condena adecuadas.
- Exponen el caso con claridad.
- Muestran las consecuencias de la violencia en la víctima.
Apoyo de los servicios sociales
Los servicios sociales y las oficinas de atención a las víctimas ofrecen acompañamiento y asesoramiento durante las investigaciones y actuaciones judiciales. El objetivo es aliviar el impacto emocional del procedimiento judicial y facilitar la asistencia técnica. El apoyo de estos servicios permite a las víctimas afrontar los procedimientos de una forma menos estresante.
Desarrollo del juicio
Durante todas las fases de las investigaciones y los procedimientos judiciales se debe salvaguardar la integridad de la víctima y crear un espacio seguro para que pueda testificar. De esta forma, se evita una traumatización secundaria. El servicio de OAVD de la Comunidad Valenciana, mencionado anteriormente, presta un apoyo directo a la víctima acompañándola durante el proceso de toma de declaración en sede judicial y solicitando a través de este mismo servicio una adecuación de la Sala de Juicio mediante barreras visuales entre víctima y agresor, la toma de manifestación en distintos momentos, e incluso el acompañamiento de la víctima a través de itinerarios en los que se asegura la no coincidencia de las partes ni de sus familiares o acompañantes.
Juez/a
El juez o la jueza tiene la responsabilidad de proteger la privacidad de la víctima. Puede prohibir que se revelen datos personales sobre la víctima a terceras partes y medios de comunicación. También tiene la potestad de decidir que el juicio se lleve a cabo a puerta cerrada. Y, además, establece los descansos para garantizar el bienestar y las necesidades de todas las partes involucradas.
Víctima
Durante un procedimiento judicial, se pueden implementar una serie de medidas para apoyar y proteger a la víctima. Estas son, por ejemplo, permitir que la víctima use un pseudónimo para proteger su identidad u ofrecer opciones para que testifique sin estar cara a cara frente a la presunta persona agresora. Las medidas de protección también se deben aplicar a menores y a testigos. Asimismo, se debe ofrecer a la víctima asesoramiento legal y un servicio de interpretación para afrontar el proceso judicial. Por otro lado, la víctima también tiene a su disposición apoyo y asesoramiento de los servicios sociales y de las ONG.
Abogado/a
Los/las abogados/as tienen unas pautas específicas para los interrogatorios. El/la abogado/a de la persona acusada no debe preguntar, por ejemplo, sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad a menos que sea de estricta relevancia para el caso. Es importante evitar el uso de lenguaje que sugiera que la culpa es de la víctima y establecer una serie de límites para las fases del interrogatorio y la declaración. Asimismo, los/las abogados/as deben evitar que la víctima testifique de forma repetida.
Persona agresora
Se pueden implementar varias medidas de protección para la víctima contra la persona agresora durante los procedimientos judiciales. Algunas de las medidas son: uso de personas intermediarias para facilitar el interrogatorio de los/las testigos, evitar el contacto entre la víctima y la persona agresora (salas de espera distintas, vigilantes jurados y salidas y entradas diferentes) y permitir a la víctima testificar detrás de un biombo.
Peritos/as
El trabajo de un/a perito/a es facilitar información importante (dinámicas de violencia, conducta…) al/la juez/a y ayudar a valorar la credibilidad de los testimonios. La información precisa reduce el riesgo de que el/la juez/a forme opiniones sesgadas basadas en mitos y concepciones erróneas.
Demoras y plazos de prescripción
Tanto la víctima como la persona acusada tienen derecho a un juicio sin demoras injustificadas.
Demoras
Las demoras en los juicios para casos de violencia doméstica y de género aumentan el riesgo de que la persona agresora tome represalias contra la víctima, especialmente si no está bajo detención preventiva. También contribuyen a la incertidumbre y al miedo que siente la víctima respecto a la resolución de la sentencia. Es importante dar una respuesta inmediata para proteger a las víctimas y evitar la reincidencia. Sin embargo, tampoco se debe forzar a la víctima a pasar por el procedimiento de forma rápida, ya que podría dudar del procedimiento y retirar la demanda.
Plazos de prescripción
Es importante tener en cuenta los plazos de prescripción, en especial cuando las víctimas tardan en poner la denuncia desde que ha ocurrido el delito. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben actuar con especial rapidez cuando un delito está cerca del plazo de prescripción. En general, el plazo debe ser acorde y proporcional a la gravedad del delito.
Discrecionalidad
Los/las jueces/as representan un papel crucial en la respuesta del sistema judicial ante la violencia doméstica y de género, pues son la última autoridad en asuntos civiles y penales. Sus decisiones determinan el futuro de la víctima, la persona agresora y los/las menores a su cargo. Se encargan de establecer las normas y los procedimientos para crear un entorno seguro para las víctimas y mejorar el acceso a la justicia. Para ello, deben tener en cuenta varias cuestiones:
- Entender las dinámicas de la violencia doméstica y de género, los riesgos a los que se enfrentan las víctimas y los/las menores a su cargo, y los patrones de la violencia.
- Tratar a las víctimas con amabilidad, compasión, dignidad y respeto, estén o no presentes.
- No olvidar la seguridad de la víctima y sus hijos/as en ningún momento.
- Recurrir a todos los recursos disponibles para proteger y apoyar a la víctima.
- Tener en consideración las necesidades y las circunstancias específicas de cada caso.
- Usar un lenguaje desprovisto de tecnicismos jurídicos para que la víctima entienda todas las fases del proceso.
La discrecionalidad es de suma importancia, pues la ley por sí sola no puede abarcar toda la complejidad que conlleva la violencia doméstica y de género. Sin embargo, las decisiones judiciales se pueden ver influidas por creencias y percepciones del/la juez/a. Las creencias erróneas pueden poner en peligro la integridad de la víctima e impedir que la persona agresora asuma la responsabilidad de sus acciones. Los estereotipos judiciales, que causan que las decisiones se basen en creencias en lugar de pruebas objetivas, afectan el acceso a la justicia de las víctimas.
La imparcialidad y neutralidad de los jueces y las juezas son fundamentales para asegurar un juicio justo y el acceso a la justicia. Estos profesionales deben esforzarse en apartar sus creencias personales y centrarse en los hechos e informes objetivos del caso.
Sentencia
El objetivo principal de una sentencia condenatoria es que cese la violencia, proteger a la víctima y establecer la culpabilidad de la persona agresora.
Hay varios requisitos que se deben cumplir a la hora de dictar sentencia:
- Información: ¿Se dispone de toda la información necesaria para dictar sentencia?
- Valoración del riesgo: ¿Se ha tenido en cuenta la peligrosidad de la persona agresora?
- El testimonio de la víctima: ¿Se ha escuchado y valorado el testimonio de la víctima?
- Otros factores: ¿Se ha tenido en consideración factores como el tipo y la gravedad del delito, el historial de violencia, intentos previos de rehabilitación, la conducta y las necesidades actuales de la persona acusada, y los intereses de la comunidad respecto a la protección y el castigo?
Los delitos deben ser castigados con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias atendiendo a la gravedad. Una de las sanciones penales que se puede imponer es la privación de libertad. Esto puede llevar a la extradición. También se pueden adoptar otras medidas como la suspensión cautelar de la patria potestad. Permitir que la persona agresora mantenga el contacto con los hijos/as no solo puede suponer consecuencias negativas en el/la menor, sino también un riesgo para la seguridad de la víctima, ya que es una excusa para contactar con ella. Como parte de la sentencia, se puede incluir el requisito de asistir a programas de intervención. Estos ayudan a la persona agresora a reflexionar sobre por qué recurren a la violencia y las oportunidades de rehabilitación. Estos programas son cruciales para determinar las condiciones bajo las que es seguro permitir el contacto con los/las hijos/as, según las medidas de protección para la víctima y menores a su cargo.
Agravantes
Los jueces y las juezas también deben tener en cuenta los agravantes a la hora de dictar la sentencia para un delito, de acuerdo con la ley vigente de cada país.
Hay una serie de situaciones que pueden considerarse agravantes y aumentar la condena en casos de violencia doméstica y de género.
Persona agresora
- Reincidencia.
- Abuso de la autoridad.
- Delito cometido por dos o más personas.
- Uso de o amenazas con armas.
- Altos niveles de violencia.
- Antecedentes de delitos similares.
Víctima
- Delito cometido contra una persona vulnerable por circunstancias particulares.
- Delito cometido contra o en presencia de menores.
- Delito que resulta en lesiones físicas y psicológicas graves para la víctima.
Atenuantes
Además de los factores agravantes, también encontramos factores atenuantes. En muchos sistemas judiciales, la confesión está considerada como un factor atenuante en los casos de violencia doméstica y de género. Sin embargo, los juzgados deben sopesar el remordimiento de la persona agresora y la gravedad del delito.
Antes de considerar la confesión como atenuante, se debe examinar el historial de violencia y comprobar si persisten las amenazas. Si la persona agresora sigue ejerciendo violencia, el supuesto remordimiento se puede ver como un gesto deshonesto y no ser considerado como atenuante.
5. Medidas penales y civiles12
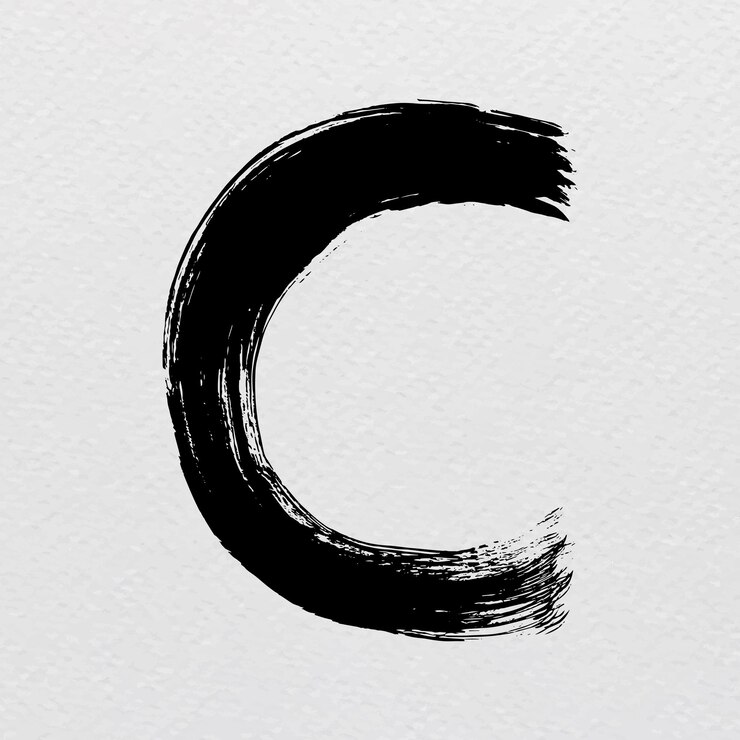
Las víctimas pueden recurrir a demandas civiles contra la persona agresora como alternativa al enjuiciamiento penal. El objetivo de las órdenes judiciales es detener o prevenir ciertas conductas o imponer medidas concretas. Las medidas que se impongan dependen de la legislación nacional y funcionan como complemento de las órdenes de protección.
Imagen diseñada por rawpixel.com en Freepik
Órdenes de protección y de alejamiento
Las órdenes de alejamiento son un medio para salvaguardar la integridad física y moral de la víctima. Pueden adoptarse tanto dentro como fuera del marco de la orden de protección. Una orden de alejamiento puede implicar la prohibición de aproximación a la víctima u otras personas que determine el tribunal, prohibición de acudir a determinados lugares, salida del domicilio, fijación de un perímetro y la suspensión de las comunicaciones.
Dentro de la ley española, este punto queda contemplado en la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Las órdenes de protección deben:
- Ser de efecto inmediato y estar libres de coste económico alguno.
- Establecer una duración determinada.
- Emitirse a instancia de parte.
- Aplicarse independientemente de otros procedimientos judiciales.
- Poder emitirse en procedimientos judiciales posteriores.
Salida del domicilio
Las órdenes de salida del domicilio son una medida efectiva para prevenir futuros episodios de violencia y salvaguardar la integridad de la víctima en situaciones de peligro inminente. Las autoridades deben tener en consideración el grave peligro que supone para la víctima y la urgencia de este tipo de medidas y emitirlas sin demoras. En ocasiones, es necesario emitir este tipo de órdenes para proteger a la víctima sin tomar declaración de ambas partes. Puesto que son temporales, se puede recurrir a otras medidas más adelante. Las medidas cautelares en España tienen 30 días hábiles de validez.
La decisión de emitir o no una orden de salida del domicilio se debe sopesar teniendo en cuenta los intereses de ambas partes: «¿Qué pasaría si la decisión de no emitir la orden es la incorrecta?». Y por otro lado: «¿Qué pasaría si la decisión de emitir la orden es la incorrecta?».
Otras disposiciones
Además de las mencionadas, hay otras medidas de protección como, por ejemplo, la suspensión de tenencia de armas o la retirada del pasaporte y el carnet de conducir.
Derecho de familia
En los juzgados de familia las decisiones dependen de la credibilidad, en especial en casos de violencia doméstica y de género. Por lo tanto, es importante entender las dinámicas subyacentes y reconocer los riesgos.
En muchos casos, las víctimas sufren trastornos psicológicos graves, que influyen de forma injusta en las decisiones sobre la custodia a favor de la persona agresora, quien se presenta como «más estable» para cuidar de los/las hijos/as. Esta situación se puede dar a pesar de que los/las menores hayan sido testigo de los malos tratos, por ello los/las jueces/as deben contemplar estas dinámicas.
Por otro lado, la persona agresora puede alegar que la víctima está alejando al/la menor de su padre/madre. Estas tácticas se ven con frecuencia en un juzgado de familia. Los jueces y las juezas deben identificar las tácticas de luz de gas de la persona agresora, a las que también recurre dentro de un juzgado. Dar a la persona agresora acceso y control sobre los/las menores significa permitir que siga ejerciendo poder sobre la víctima. Por lo tanto, los procesos judiciales deben priorizar que la víctima vuelva a tener el control de su vida. La violencia doméstica y de género en muchas ocasiones empieza o aumenta durante la separación o el divorcio. Por lo tanto, los jueces y las juezas deberían llevar a cabo un cribado de los casos de derecho de familia afectados por la violencia doméstica y de género para impedir que las víctimas sufran más daños. En tales situaciones, se debe facilitar asistencia jurídica a las víctimas y priorizar y agilizar el caso.
En el caso español, cabe mencionar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la creación los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con:
- Competencia Penal. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen los delitos y faltas relacionados con la violencia de género.
- Competencia Civil. En materia civil, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tratan asuntos como:
- Filiación, maternidad y paternidad.
- Nulidad, separación y divorcio.
- Relaciones paterno filiales.
- Adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.
- Guarda y custodia de hijos e hijas menores.
- Reclamación de alimentos.
Custodia y régimen de visitas
La violencia doméstica y de género es un factor importante a la hora de determinar la custodia y el régimen de visitas de menores en el juzgado. Si las autoridades judiciales no consideran los episodios de violencia a la hora de determinar los derechos de custodia y el régimen de visitas, tanto la víctima como los/las menores serán vulnerables a un mayor riesgo de violencia.
Los y las menores son, en muchos casos, la única conexión entre la víctima y la persona agresora. Para muchas víctimas y sus hijos/as, cumplir con el régimen de visitas supone un riesgo para su seguridad. Si se da la situación, el juzgado debe establecer visitas supervisadas para la persona agresora con el apoyo de los servicios sociales u otras terceras partes.
En España, la guarda y custodia de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género está regulada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
- Protección Integral:
- Desde el año 2015, la ley considera a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas directas de este tipo de violencia.
- Además, en ocasiones, los/las menores pueden ser utilizados por el maltratador para hacer daño a la madre, lo que se conoce como violencia vicaria.
- Suspensión del Régimen de Visitas:
- Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las víctimas de violencia de género tienen derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en la ley.
- Esto implica que, en situaciones de violencia, se puede suspender el régimen de visitas para proteger a los menores y garantizar su seguridad.
También existen los PEF (puntos de encuentro familiar), un servicio específico que presta temporalmente atención profesional especializada para facilitar que los niños, las niñas y los adolescentes puedan mantener relaciones con sus familiares o personas allegadas durante los procesos y las situaciones de separación, divorcio, protección de infancia y adolescencia u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar. A nivel autonómico en la Comunidad Valenciana, este servicio está regulado por la Ley 13/2008, de 8 de octubre, de la Generalitat, reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunidad Valenciana.
Estudio de caso: Violencia de género y custodia
Sofía ha sido víctima de violencia de género ejercida por su marido, Miguel, durante varios años. Miguel tiene antecedentes de conducta violenta y la policía tiene constancia de varias denuncias y una orden de alejamiento contra él. Sofía y Miguel tienen un hijo de 5 años, Izan. Hace poco, Sofía pidió el divorcio y la custodia de Izan, alegando el comportamiento violento de Miguel.
Miguel presentó una petición al tribunal de familia respecto al régimen de visitas de Izan. A Sofía le preocupa mucho el riesgo que supondría, tanto para su hijo como para ella, si el juzgado le concede el permiso de visitas. El juzgado debe decidir si Miguel tiene permitido visitar a Izan o no y con qué condiciones.
Ejercicio de reflexión
(1) ¿Qué medidas puede tomar el juzgado para asegurar la protección de Sofía e Izan durante las visitas de Miguel?
(2) ¿Qué tipos de pruebas y testimonios debería presentar Sofía al juzgado para respaldar su desacuerdo ante la petición de Miguel?
(3) ¿De qué maneras puede el juzgado evaluar el bienestar y la seguridad de Izan a la hora de decidir el régimen de visitas, teniendo en cuenta su edad y las posibles consecuencias psicológicas de ser testigo de violencia de género?
(4) ¿Qué principios jurídicos o directrices debería seguir el juzgado a la hora de determinar el régimen de visitas en casos de violencia de género?
(5) ¿Cómo puede el juzgado tener en consideración las preocupaciones de Sofía respecto a su seguridad y a la de Izan durante los procedimientos judiciales?
(6) ¿Qué servicios y recursos de apoyo se pueden facilitar a Sofía y a Izan para ayudarles a lidiar con las consecuencias emocionales y psicológicas de la violencia doméstica y de género y el proceso judicial?
Ejemplos
(1) El juzgado debe priorizar la seguridad y el bienestar de Sofía e Izan. Teniendo en cuenta los antecedentes de violencia de Miguel, se debe considerar recurrir a las visitas supervisadas en un entorno controlado para salvaguardar la integridad de las víctimas, como los puntos de encuentro familiar.
(2) Sofía debería presentar las denuncias a la policía en las que constan los incidentes de violencia, los informes médicos en caso de lesiones y cualquier testimonio de personas que hayan presenciado la violencia.
(3) El juzgado podría designar a un/a psicólogo/a infantil para valorar el estado emocional y psicológico de Izan, de acuerdo a su edad y el trauma que puede causarle el ser testigo de violencia.
(4) El régimen de visitas debe determinarse con cautela en los casos de violencia doméstica y de género. La prioridad debe ser la seguridad del/la menor.
(5) El juzgado debe tener en cuenta las preocupaciones de Sofía por su seguridad y la de su hijo. El/la juez/a debería dar oportunidades a Sofía para que exprese sus miedos y presente pruebas que respalden sus preocupaciones.
(6) Se debe facilitar a Sofía y a Izan el acceso a los servicios de apoyo como el asesoramiento psicológico para el trauma, la asistencia jurídica y el acceso a centros de acogida para lidiar con las consecuencias emocionales y psicológicas de la violencia doméstica y de género y con las complejidades del proceso judicial.
Indemnización
Tanto dentro de los procesos penales como los civiles, la indemnización para las víctimas tiene como objetivo ofrecer una compensación económica destinada a cubrir los gastos que puedan causar tanto las lesiones físicas y psicológicas, como otras consecuencias emocionales como el miedo, el sufrimiento o el estrés. Los juzgados deben valorar esto teniendo en cuenta las pruebas médicas.
La obligación directa de indemnización le corresponde a la persona agresora, pero las víctimas también pueden recurrir a vías de indemnización privada o estatal. En los casos en los que la persona agresora no pueda pagar la indemnización, esta responsabilidad puede recaer en el Estado siguiendo la Ley correspondiente.
En cuanto a derechos económicos, en España, las víctimas pueden acceder a ayudas económicas específicas, como la Renta Activa de Inserción, anticipos por impago de pensiones, compensación económica para el cuidado de hijos/as, ayudas sociales de pago único, entre otras. También tienen prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.
6. Mediación13
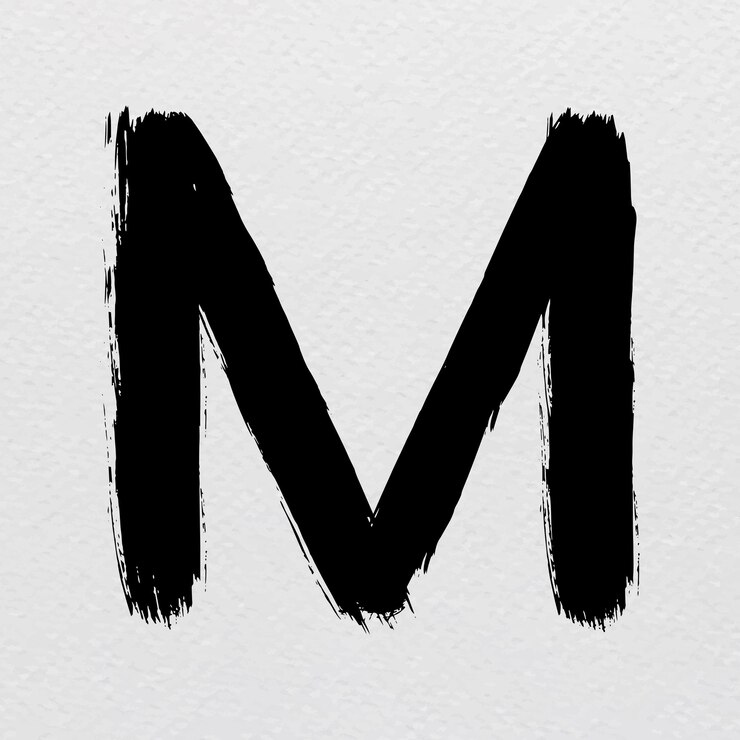
Según la ley de algunos países, se permite la mediación entre la persona agresora y la víctima. El objetivo es que la persona agresora asuma la responsabilidad de sus acciones. Aquellas personas que defienden la mediación dentro del derecho de familia, alegan que estos métodos ayudan a preservar la importancia de las relaciones de familia y reducen el impacto psicológico en los/las menores ante la ruptura familiar.
Imagen diseñada por rawpixel.com en Freepik
Sin embargo, la mediación supone un riesgo, especialmente en los casos de violencia doméstica y de género:
- La mediación puede llevar a la concepción de que la violencia doméstica y de género es un asunto privado.
- La víctima puede verse coaccionada a causa de amenazas o miedo al dar testimonio.
- Supone un riesgo alto para la seguridad de la víctima.
- La persona agresora puede usar la mediación como un medio de intimidación para la víctima.
- Y esta puede aceptar acuerdos desfavorables para ella en asuntos como el divorcio, la custodia y la residencia.
Se debe proceder con una valoración del riesgo integral antes de considerar la mediación.
La mediación en casos de violencia de género está prohibida en España. El artículo 87 ter, apartado 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece esta prohibición total. Afecta tanto a cuestiones civiles como penales relacionadas con la violencia de género.
Referencias
- A Woman’s Place. 2020. Barriers to Leaving. https://www.awpdv.org/barriers-to-leaving.html ↩︎
- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). 2014. Violence against women: an EU-wide survey. Main results report. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf ↩︎
- A Woman’s Place. 2020. Barriers to Leaving. https://www.awpdv.org/barriers-to-leaving.html ↩︎
- European Institute for Gender Equality (EIGE). 2016. Vulnerable groups. https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1453 ↩︎
- European Institute for Gender Equality (EIGE). 2016. Multiple discrimination. https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1069 ↩︎
- European Institute for Gender Equality (EIGE). 2016. Intersectional discrimination. https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1395 ↩︎
- Khan, A. S., Bashir, S. & Khan, F. S. 2023. Domestic Violence: The Psychological and Legal Factors That Affect Reporting, Prosecution, and Sentencing. Sir Syed Journal of Education & Social Research (SJESR) 6(1):139-146. https://www.researchgate.net/publication/369724452_Domestic_Violence_The_Psychological_and_Legal_Factors_That_Affect_Reporting_Prosecution_and_Sentencing ↩︎
- European Institute for Gender Equality (EIGE). 2016. Secondary victimisation. https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1248 ↩︎
- Council of Europe (CoE). 2017. Human Rights Education for Legal Professionals (HELP). Violence Against Women and Domestic Violence. Criminal Justice Response I: Investigation and Pre-trial. https://help.elearning.ext.coe.int/enrol/index.php?id=2112 ↩︎
- Council of Europe (CoE). 2017. Human Rights Education for Legal Professionals (HELP). Violence Against Women and Domestic Violence. Criminal Justice Response I: Investigation and Pre-trial. https://help.elearning.ext.coe.int/enrol/index.php?id=2112 ↩︎
- Council of Europe (CoE). 2017. Human Rights Education for Legal Professionals (HELP). Violence Against Women and Domestic Violence. Criminal Justice Response II: Trial and Sentencing. https://help.elearning.ext.coe.int/enrol/index.php?id=2112 ↩︎
- Council of Europe (CoE). 2017. Human Rights Education for Legal Professionals (HELP). Violence Against Women and Domestic Violence. Criminal Justice Response II: Trial and Sentencing. Civil Justice Response. https://help.elearning.ext.coe.int/enrol/index.php?id=2112 ↩︎
- Council of Europe (CoE). 2017. Human Rights Education for Legal Professionals (HELP). Violence Against Women and Domestic Violence. Alternative Dispute Resolution. https://help.elearning.ext.coe.int/enrol/index.php?id=2112 ↩︎

